Cuarto de invitados
Nicolas Grimaldi, filósofo
“Pensar que la humanidad es inherente al hombre es una idea errónea”
Por Esther Peñas
05/05/2017
Nicolas Grimaldi (París, 1933), filósofo y profesor emérito en la universidad de la Sorbona, es una referencia europea en materia de reflexión. Sus aportaciones, matices, sus ideas y observaciones se reciben con el abrigo de que abrirán la hendidura de otro ángulo, siempre conciliador. Es autor de una extensa obra en la que explora con una visión extremadamente libre problemas éticos y políticos, el amor y los celos o las diversas formas de lo imaginario que se expresan en el juego, la creencia o el fanatismo. A esta última estirpe pertenece su nueva propuesta, ‘Los nuevos sonámbulos’ (editorial Pasos Perdidos), texto en el que sostiene que los terroristas que asesinan en nombre de una idea actúan como si fueran sonámbulos, suprimiendo la realidad.
 Usted afirma que los fanáticos son sonámbulos. ¿No es una forma de eximirles de responsabilidad?
Usted afirma que los fanáticos son sonámbulos. ¿No es una forma de eximirles de responsabilidad?
¿Cómo no sentirnos conmocionados al presenciar un crimen? ¿Cómo no desear inmediatamente, a la vista de ese horror, que el culpable sea castigado? Pero, ¿se le puede castigar por dicho crimen sin considerarle responsable? Por eso, a los espíritus atemorizados les parece que esforzarse en comprenderlo es prepararse para excusarlo, y que cualquier explicación que se pretenda dar anticipa su impunidad. Por lo tanto, al haber comparado el fanatismo con el sonambulismo, me parece tan natural como inevitable que usted me formule esa pregunta.
Esta cuestión, sin embargo, implica una paradoja, porque da a entender, efectivamente, que un acto tan monstruoso puede no ser obra de unos monstruos (que no son responsables de lo que son), sino de hombres tan normales como los demás (y, por consiguiente, responsables). Por muy inhumanos que sean, no por ello dejan de ser hombres. Aunque no podamos imaginar que alguna vez vayamos a ser como ellos, lo cierto es que ellos son como nosotros. Ahora bien, creo que hay algunas ideas erróneas que contribuyen a que se dé esta paradoja.
¿Por ejemplo?
La primera consiste en considerar libre todo lo que es espontáneo, y en ver como espontánea toda acción llevada a cabo sin que ninguna fuerza exterior lo imponga. Pero incluso nuestra espontaneidad puede ser determinada sin que nos demos cuenta. ¿No demostró Descartes, por ejemplo, que lo propio de la pasión es incitarnos a querer aquello a lo que nos predisponen los movimientos de nuestro cuerpo? Cuando es voluntaria, toda pasión se siente como espontánea. Pero tampoco es menos involuntaria por ser determinada. Por lo tanto, nada es a la vez ni más espontáneo ni menos libre.
También Spinoza había demostrado que se debe considerar el comportamiento de los individuos dentro de la sociedad independientemente de lo que los determina. “El hombre al que un perro rabioso ha mordido ─había escrito a Oldenburg─ no es responsable de lo sucedido; sin embargo (el perro) debe ser ahorcado”. El fanático también está rabioso. No obstante, antes de que un juicio legítimo nos obligue a ahorcarlo, tal vez deberíamos intentar comprender cómo ha podido contaminarse.
¿Y se puede comprender?
La segunda idea errónea en este asunto del que estamos hablando consiste en considerar el fanatismo como un tipo de patología excepcional de la conciencia, como el paroxismo de un desvío, o como una especie de exacerbación de un delirio singular. Y, por el contrario, no hay nada más banal, hasta el punto de que ha acompañado a la humanidad como si fuera su sombra a lo largo de la historia. ¿Qué fueron, en efecto, todas las guerras de religión, todas las guerras civiles, todos los totalitarismos, sino las despiadadas, implacables expresiones de fanatismos, ciegos en todos los casos?
La tercera idea errónea consiste en creer que la humanidad es inherente al hombre, como la triangularidad lo es al triángulo. En ese sentido, el fanatismo sería una transgresión, una conducta desviada, puesto que llevaría a ciertos individuos a no reconocer su propia especie en cualquier otro individuo. Debido a su fanatismo, cualquier hombre podría no reconocer al prójimo como a un semejante.
¿Cómo es posible que suceda esto?
Teniendo en cuenta que al venir al mundo todos los hombres heredan el mismo patrimonio genético, el mismo genoma, ¿cómo no iba a ser el hombre al nacer el semejante de cualquier otro hombre? Lo propio del Hombre, sin embargo, es que tenga que elegir el tipo de hombre que será. La humanidad no le viene dada. No la ha recibido. Es una tarea de cada uno. Así pues, todos los hombres pueden haber nacido (biológicamente) parecidos y llegar a ser tan diferentes (moralmente) como si perteneciesen a especies distintas. Desde el punto de vista biológico, todos desarrollan un mismo programa genético. Desde el punto de vista psicológico, todos pasan sus vidas llevando a cabo proyectos diferentes.
Sin duda, todos somos responsables de la elección que hemos hecho de un estilo determinado, de una actitud, de un comportamiento. ¿Pero somos después responsables de lo que dichos modelos o roles nos imponen? Cada uno se esfuerza por desempeñar el rol que se ha asignado a sí mismo, tal y como lo haría un actor. Por eso la intención principal de este ensayo es dar una explicación de los compromisos más extraños a partir de la capacidad que tenemos de jugar (incluso si se trata, muchas veces, de un juego sin diversión). Cada uno es libre, en efecto, de entrar o no en el juego. Cada uno es igualmente libre de elegir un juego en particular en lugar de otro. Es, por lo tanto, responsable de su elección. Pero le basta ‘engancharse al juego’ para no poder dejarlo ni librarse de él. No hay duda de que la decisión de jugar es nuestra, pero es el juego el que dicta nuestras futuras decisiones.
Entonces, ¿no somos libres?
Del mismo modo, todos somos libres de afiliarnos o no a un partido, de abrazar una religión o de ingresar en una secta. Hasta ese momento estábamos en disposición de examinar y discutir las creencias y comportamientos de todos ellos. Pero en cuanto nos comprometemos en firme dejamos de pertenecernos. “Fiat voluntas tua, non mea”: semejante renuncia de uno mismo caracteriza tanto al militante de un partido como al feligrés de una parroquia. Por lo tanto, mientras son cautivos del juego de su creencia, ni un fiel puede aceptar que se discutan los dogmas de su iglesia ni un militante la línea política de su partido. Aunque la responsabilidad de involucrarse en una causa o en otra haya sido enteramente suya, ya no son verdaderamente responsables de aquello a lo que les conduce ese compromiso.
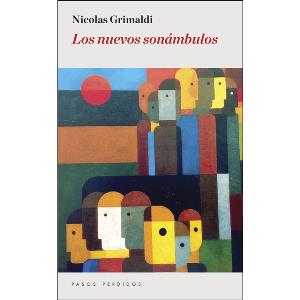 Ellos, los sonámbulos, tienen un sueño que para el resto de la humanidad es una pesadilla. ¿Cree usted que puedan llegar a comunicarse con los demás, a intercambiar ideas sobre determinados temas?
Ellos, los sonámbulos, tienen un sueño que para el resto de la humanidad es una pesadilla. ¿Cree usted que puedan llegar a comunicarse con los demás, a intercambiar ideas sobre determinados temas?
En efecto, como usted sugiere, no creo que haya nada que caracterice mejor al fanatismo que el fenómeno del sueño. El rasgo más característico del fanatismo es que está tan dominado por una creencia, que aspira a convertir a la humanidad. Ahora bien, al contrario de lo que un racionalismo difuso se complace en pensar, la creencia no es en absoluto una forma incierta y tímida de conocimiento, sino una ficción que se tiene por más verdadera que cualquier evidencia, por muy inverosímil que pueda llegar a ser. La creencia expresa mucho más una arrogancia o una intrepidez de nuestra voluntad que una debilidad de nuestro entendimiento.
¿Entonces…?
Yo no estoy seguro más que de lo que ‘no puedo’ dudar. Por el contrario, ‘puedo’ creer lo que me venga en gana. La creencia es, por lo tanto, una especie de juego en el que decidimos tomar por absolutamente cierto aquello de lo que, sin embargo, no tenemos certeza alguna. El juego es la forma mejor codificada, la más institucional, la más común, la más banal, la más extendida de una creencia que no tiene justificación ni fundamento. Jugar, en efecto, es decidir someterse tan incondicionalmente a unas reglas arbitrarias como si fuesen leyes de la naturaleza. Aunque sepamos perfectamente que son contingentes, vamos a hacer ‘como’ si fueran necesarias. En eso precisamente consiste el juego: en ‘tomar una ficción por la realidad’. Por lo tanto, mientras dure el juego, nos olvidaremos de la realidad y viviremos una ficción con tanta convicción e intensidad como si se tratase de la realidad misma. Porque, ¿qué es ‘engancharse al juego’ sino vivir lo irreal como si fuera real y lo real como si ya no existiera? En eso el juego se parece mucho a una alucinación voluntaria o a un soñar despierto. Jugar es fingir creer en la realidad de lo que, sin embargo, sabemos a ciencia cierta que no es más que ficción. En ese sentido, toda creencia es un juego. Todo juego es una creencia artificial. El fanatismo consiste en creer de tal manera en una ficción (un dogma religioso, un mito, una ideología, etc.) que se desea someter a ella a la realidad. Es lo que hace que todo fanatismo sea un idealismo absoluto: lejos de adaptarse a lo real modificando para ello su pensamiento, lo que pretende el fanatismo es que lo real se ajuste a su pensamiento sin necesidad de adaptación por su parte. Si la realidad resiste, antes que reformarla, la suprime. Eso es lo que hicieron el Terror, el Goulag, la Shoah, la revolución cultural, o Pol Pot, y también los atentados de Madrid, o los de Túnez y París.
La paradoja del sonámbulo…
Por desgracia, tiene usted razón cuando afirma que lo que para unos es un sueño para otros es una pesadilla. Porque todo fanático está encerrado en su creencia, del mismo modo que un soñador es prisionero de su sueño o que un jugador no puede evadirse del juego mientras está jugando. “¡Antes perder la vida que perder la fe!”, piensan todos los creyentes. Y esa es, efectivamente, la extravagante paradoja de toda creencia: cuantas menos razones hay para creer, más se cree. Por eso es necesario haber perdido la fe para sorprenderse de haberla tenido alguna vez.
Del mismo modo que hay que haberse despertado para tomar conciencia de haber soñado, o que hay que haber dejado de jugar para tomar conciencia de haber estado enganchado, también hay que haber dejado de creer para horrorizarse del fanatismo que una creencia inspiraba.
¿Qué le pasa por la cabeza a alguien que ha nacido y que ha crecido en el seno de la Europa de los derechos del hombre y de los valores, para convertirse en un fanático?
Es muy sencillo. De igual modo que es suficiente con dormirse para desvincularse del mundo, basta con dejarse cautivar por una ficción para no ver ya en la realidad más que un obstáculo o un decorado. Porque se pasa igual de la realidad a la ficción que de la ficción a la realidad: cambiando de mundo. Y para ello basta una sencillísima conversión de nuestra atención. Lo real ─pensábamos nosotros─ es lo que percibimos fuera de nosotros y que nos impone sus determinaciones. Lo real es lo que resiste. Lo real ─piensa el fanático─, es aquello con lo que nuestra imaginación nos cautiva y que da a nuestra existencia tanto sentido como intensidad, lo que no permite que se espere nada distinto.
No existe ninguna experiencia, por muy banal que sea, en la que no se manifieste esta capacidad de disidencia con respecto a lo real, disidencia que se observa tanto en un lector como en un jugador de ajedrez, en un matemático o en un devoto que está rezando. No hay nada más angustioso ni más fascinante que observar lo tenue que es el vínculo que nos conecta con la realidad. Porque no hay nadie que no pueda en cualquier momento pasar de lo real a lo irreal como si pasara de un mundo a otro. ¿No es eso acaso lo que tanto asustó, en el siglo IV, a aquel joven emperador al que llamaron apóstata porque se había indignado del repentino fanatismo de tantos romanos al convertirse en cristianos, como si esa nueva creencia les hubiese hecho perder la razón?
Por otra parte, esa Europa de la Ilustración de la que usted habla, ¿no ha inspirado tantos fanatismos como los que ha combatido? Para combatir el fanatismo del absolutismo real y de la iglesia, Voltaire había escrito en 1763 un ‘Tratado sobre la tolerancia’. Apenas treinta años después, durante la Convención, los discípulos de Voltaire son los que detentan el poder. Pero al hacer que se vote la ley de sospechosos, Robespierre y sus amigos suprimen los derechos de defensa para los acusados, convierten en criminal a cualquier sospechoso de desapego hacia el régimen, vuelven a instaurar el delito de opinión, animan a que se delate, y hacen de la intolerancia virtud. ¡Cuántos regímenes totalitarios no habrán podido, una vez establecidos, apelar a la libertad para luego suprimirla, y a la república para prohibir todo tipo de oposición…!
La tolerancia y su ambivalencia…
No obstante, semejante ambivalencia no es producto de alguna circunstancia histórica desgraciada. Es inherente a la universalidad del principio republicano. O bien se identifica a la república con el estado de derecho, con la limitación de poderes, con la libertad de expresión, con el respeto a las minorías. Asegurando un equilibrio precario entre las diversas creencias, tendencias o intereses opuestos, el respeto debe reinar sobre todos ellos como valor supremo. ¿Pero qué negociación no corre entonces el riesgo de parecer una especie de compromiso? O bien, como dice Rousseau, dado que es una expresión de la soberanía del pueblo, la ley debe ser la manifestación de la voluntad general. Esta voluntad, sin embargo, no es general solo porque sea genérica: la ley es la obligación que, por mor de su humanidad, todo hombre tiene de ser hombre. Entonces todo aquello por lo que el ciudadano tiende a separarse de los demás se nos antoja inhumano. Como solo lo inhumano sería incapaz de reconocerse en la voluntad general o se resistiría a ella, cualquier minoría se identifica irremediablemente con una disidencia, cualquier disidencia con una facción, y cualquier facción con una perversión. De igual modo que la verdad no puede sino mostrarse intolerante ante el error, ¿por qué la voluntad general no se muestra inflexible ante el egoísmo de los privilegios? Lo que llevará a Rousseau a afirmar sin vacilaciones que «se obligará a los hombres a ser libres».
¿Cuál es la responsabilidad europea en el incremento de actos terroristas y de atentados irracionales?
Su pregunta puede analizarse en dos sentidos: o bien relacionando los acontecimientos recientes con sus antecedentes históricos (colonización, guerras, emigración, etc.), o bien relacionándolos con la forma en que una cultura permite a cada uno tomar conciencia de sí mismo.
Desde una perspectiva histórica, tiene bastante sentido que unos jóvenes inmigrantes puedan atribuir las dificultades de su situación actual al antiguo dominio que ejerció Europa sobre Oriente Próximo y Medio. Como es lógico, cuando Europa ya no domina nada, parece que, por fin, ha llegado el momento de acabar con ella. ¿Es posible que un imaginario colectivo inspire a una generación para que se vengue de la humillación sufrida por anteriores generaciones? ¿O bien estamos hablando de terrorismo como un simple hecho sociológico que afecta a una población que, al estar menos integrada o asimilada, está mucho más inadaptada? Pero así se ha escrito la historia de todas las naciones, a base de iniquidades y exclusiones en igual medida, sin que los posteriores resentimientos se materialicen en crímenes. Solo a una ideología revolucionaria puede ocurrírsele dotar de armas al resentimiento y convertirlo en sanguinario.
Por otra parte, es cierto que a la conciencia europea le ha bastado con desarrollar su racionalismo (el espíritu geométrico) para establecer una reivindicación de universalidad democrática. ¿Su fundamento no es, en efecto, que cada hombre no es solo el semejante, sino también el igual de cualquier otro? Todo este movimiento culmina y desemboca en el establecimiento de la república. Pero es en el momento en que a todos se les reconocen los mismos derechos cuando algunos van a demostrar que son menos iguales que otros. Al mito romántico del bandido heroico le seguirá el del militante revolucionario y el de las minorías activas. La historia es una guerra. Dado que está escrita con sangre, ha sido hecha por bandidos. Pero a ellos pertenece el futuro. Esa es, a mi parecer, la mitología transmitida someramente por Europa a los que sueñan con destruirla.
 ¿Y los medios de comunicación? ¿Es legítimo que den tanta relevancia a las noticias sobre atentados o deberían, por el contrario, pasarlas por alto?
¿Y los medios de comunicación? ¿Es legítimo que den tanta relevancia a las noticias sobre atentados o deberían, por el contrario, pasarlas por alto?
A menudo se ha dicho que, de haberse producido en el extrarradio, los acontecimientos de mayo de 1968 no habrían sido más que un alboroto estudiantil, sin esos transistores que, al difundir dichos sucesos, los hicieron tan contagiosos que acabaron convirtiéndolos en un acontecimiento nacional. Lo mismo ocurre, en mi opinión, con el yihadismo, que se extiende, se difunde, se propaga, por simple contagio mimético. Pero hoy existe un obstáculo que considero insalvable para lo que aconsejaría la prudencia más rudimentaria: es el prejuicio según el cual al Estado no se le pueden conceder derechos que no tengan los ciudadanos. Y la gente piensa que la información es uno de esos derechos. Ya no se lee a Gabriel Tarde. Es una lástima. Porque había demostrado con gran precisión y concreción hasta qué punto la imitación desempeña en la sociedad el mismo papel que los factores hereditarios y la psicología en la vida. Lo que no se ve no se imita. Corolario: nada debería ser mostrado con más frecuencia que aquello que querríamos que se imitase. Esta había sido incluso la regla principal de la política platónica.
¿Pensar en el fanatismo es pensar en el mal, como si se tratase de una categoría filosófica o ética?
Sin duda la más radical de las perversiones consiste en amar el mal por el mal, disfrutando con lo que aflige a los demás. El fanatismo es diferente: consiente en perpetrar el mal en aras del bien que vendrá después. Así piensan, de hecho, todos los revolucionarios: se preparan para construir el nuevo mundo sobre las ruinas del viejo.
El fanático cree, por lo tanto, que introduce en su acción el mismo pragmatismo que un artesano en la suya. Como buenos servidores de su causa, todos los fanáticos se consideran una especie de obreros de la historia. Por esa razón, lo más monstruoso del fanatismo es su buena conciencia. Siega vidas como un campesino siega su prado, con la satisfacción del deber cumplido. Pero no hay nada peor que hacer pasar el mal por un bien. El primer principio del mal es llegar a ser tan insensible que no se pueda sentir arrepentimiento o remordimientos por el daño realizado. Ahí radica todo. Por lo tanto, hay un mal originario, inherente al fanatismo, que consiste en haber cedido al mal como quien cede a una necesidad, incluso antes de haberlo perpetrado.
La buena conciencia del fanático se reconforta además pensando en una experiencia tanto más falaz cuanto que nunca se ha vivido. Por eso su pragmatismo solo le sirve para excusar o justificar su furor criminal. El mal ─alega el fanático─ no es en absoluto el objetivo, sino únicamente un medio indispensable para llevar a cabo su acto. Y a los demás les repugna el mal que hacen estos fanáticos precisamente porque les repugna el bien que persiguen. Creo que hay dos rasgos que caracterizan el fallo de una argumentación semejante. Como ya hemos visto, el primero consiste en haberle concedido un espacio al mal desde el principio, como si pudiera ser una condición del bien. ¿Pero cómo podría el mal ser causa del bien sin que el bien no fuera un efecto del mal? El segundo fallo de esta argumentación consiste en justificar los medios en función de los fines, aunque dichos fines no se hayan alcanzado jamás. Puesto que ningún objetivo los ha justificado nunca, eso medios tan horribles y tan numerosos seguirán siendo siempre injustificables.
¿La sociedad de consumo no está, en cierto modo, tratando de transformarnos en sonámbulos? Es cierto que no matamos pero, de alguna manera, estamos atentando contra nosotros mismos…
Una cosa es el consumo y otra la sociedad de consumo. El primero es un proceso natural, necesario, indispensable, por el cual ciertos bienes externos garantizan la satisfacción de nuestras necesidades. Como no se puede vivir sin consumir, hay poblaciones enteras que se exponen a morir a causa de la penuria o de la hambruna. Pero, a la inversa, el consumo deja de ser un hecho natural cuando se convierte en un hecho sociológico, en una forma de comportamiento compulsiva y casi mecánica, parecida a una adicción. En lugar de consumir únicamente lo necesario, se termina experimentando la necesidad de consumir (incluso, y sobre todo, aquello que no se necesita).
Al hacer de la adquisición una competición, la sociedad de consumo no reconoce más valor que el dinero. Pero si todo tuviera un precio, todo se podría vender, incluso el honor, incluso los hombres. Por eso tenemos que reconocer que, en una sociedad en la que todo tuviera un precio, ya nada tendría valor. Efectivamente, todo valor es absoluto; pero todo precio es relativo.
Como no se puede consumir más que lo que se ha podido adquirir, los únicos bienes que reconoce la sociedad de consumo son los bienes externos, en cuanto objetos susceptibles de intercambio. En una competición de esta naturaleza, en la que cada uno se hace valer más por lo que adquiere que por lo que da, un bien es aún más envidiable cuanto más externo sea. Y la sociedad de consumo, por lo tanto, va a desarrollar con toda naturalidad una pasión desenfrenada por el lujo (de lo inútil) al mismo tiempo que por el despilfarro. Pero la crítica que podríamos hacer de este hecho ya la hizo Rousseau en 1762. En cuanto a Marx, fue a partir de 1848 cuando reconoció en ese frenesí el mecanismo de la economía capitalista y el principio de la sociedad burguesa.
Es evidente que, en una competición de esa naturaleza, los más pobres se arruinan intentando imitar a los más ricos. Todos los productos son imitaciones de otros productos más caros. Todos los comportamientos de las clases menos acomodadas imitan a los de las clases privilegiadas. ¿Pero no había hecho ya Molière mofa de todo eso? A pesar de que la sabiduría, el interés, la prudencia, aconsejarían a todos disfrutar de sus propias vidas sin pretender participar en las de los que han prosperado, la mayoría no puede renunciar a imitarlos. Y solo hay una causa que explique este frenesí de producción y de consumo: imaginar que somos lo que los demás imaginan. Como los envidiamos, deseamos llegar a despertar la misma envidia en ellos. Nos esforzamos hasta el agotamiento en imitarlos. Es decir, cada uno solo aspira a convertirse en la sombra de otro.
















